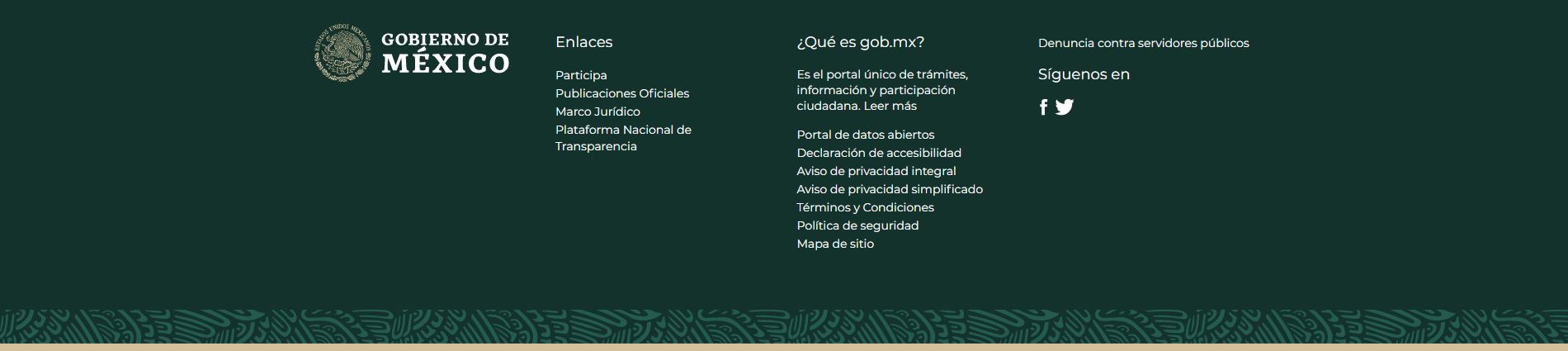A la luz de la evolución: grandeza en esta visión del mundo
Dr. Antonio Guillén Servent

Uno de los objetivos de la actividad científica, quizás el más importante, o al menos uno que guía a parte de las personas que se dedican a ella, y que determina parte del interés social en financiar la ciencia, es, como alguna vez lo expresó el filósofo Karl Popper, proporcionar buenas explicaciones sobre la realidad. Es decir, explicar de qué está hecha, cuál es su estructura, y cuáles son los procesos que la mueven, y que nos hacen y mueven a nosotros mismos como parte que somos de la realidad. Estas explicaciones, para que sean satisfactorias, deben ser lo más inclusivas posibles. De las leyes o teorías generales cuelgan explicaciones más...
parroquiales, pero de fundamental interés para la única especie conocida que busca el conocimiento no puramente utilitario: la nuestra. Preguntas como de dónde venimos, porqué existimos, porqué somos así, cuál es el sentido de nuestra existencia, y hacia dónde vamos, son una parte, que si no necesaria, sí deseada, en las explicaciones sobre la realidad.
La humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas desde tiempo inmemorial, desde el momento nebuloso en que el desarrollo de la conciencia alcanzó un nivel que permitía la observación objetiva del mundo. Sin embargo, esta búsqueda fue relativamente infructuosa hasta que se cayó en la cuenta de que la generación de conocimiento requería de la producción de buenas ideas o conjeturas, y de su comprobación frente al implacable juez de la realidad mediante la observación o el experimento. Hace apenas unos 400 años desde que la humanidad, en los albores de la Revolución Científica, empezó a confiar en las pruebas empíricas y a liberarse del yugo infame del dogma, el principio de autoridad y las supuestas verdades reveladas. Desde entonces, el desarrollo del conocimiento ha sido imparable y creciente. Desde entonces, como el físico David Deutsch expresa, la ciencia nos ha mantenido siempre al principio del infinito, abriendo cada vez más las fronteras del conocimiento hacia visiones inimaginables apenas inmediatamente antes.
Este desarrollo de conocimiento nos ha proporcionado una idea bastante elaborada de las características de la realidad. El continuo contraste de las teorías con la realidad nos permite confiar en que la idea de la estructura del mundo que seguimos desarrollando va aproximándose cada vez más a la verdad. Según de nuevo el físico David Deutsch, todo parece indicar que el entendimiento profundo de la realidad reside en cuatro pilares fundamentales. Uno de ellos es la teoría cuántica, que trata de explicar la substancia y comportamiento del espacio, el tiempo y las partículas subatómicas que constituyen la realidad física. Los otros pilares tratan de explicar los demás componentes del tejido de la realidad: la vida, el pensamiento y la computación. Y las explicaciones se organizan en sendas teorías, la de la evolución, que trata de cómo y porqué se diversifica la vida y de cómo ésta obtiene y almacena información sobre las características del ambiente donde se desarrolla, la de la epistemología, que trata de cómo se genera el conocimiento, y la de la computación, que trata de las posibilidades y límites de codificar lógicamente la realidad física y las ideas. Estas tres últimas teorías se conectan por el eje de adquisición de información sobre el mundo físico explicado por la primera, el cual puede ser la clave de una explicación global. Es difícil tener una buena idea de la realidad donde uno vive, esta Tierra y este universo, sin tener un cierto conocimiento de esas teorías. Estas disciplinas se han desarrollado de una forma tan enorme que para los no especialistas en cada una de ellas es claramente imposible conocer la infinidad de sus detalles, pero con un poco de esfuerzo, casi cualquiera puede entender sus principios generales.

De estos cuatro pilares, quizás el de la evolución, que explica la vida, sea el más sencillo de entender y también el más próximo al corazón humano. Su poder explicativo es enorme. Antes de que Charles Darwin y Alfred Wallace avanzaran la idea del mecanismo de selección natural para explicar la evolución y diversidad de la vida, el mundo viviente parecía un caos. La panoplia de depredadores obligados a sacrificar a sus presas a sangre y dolor, de parásitos y patógenos medrando con el sufrimiento de sus huéspedes, de hijos devorando a sus madres, de miembros de la misma especie compitiendo a muerte por alimento o parejas, parecía la pesadilla de un loco. La extraña distribución de los organismos sobre la tierra, la ausencia de ranas o salamandras en islas, la limitación de los canguros a Australia, de las avestruces y similares a los continentes del sur, y de los pingüinos a los alrededores de la Antártida, parecía el capricho de un ser todopoderoso y juguetón. La existencia de fósiles de organismos cada vez más primitivos en las rocas sedimentarias más antiguas de la Tierra parecía el juego de un demiurgo travieso. Por encima de todo, el aparente exquisito diseño de los seres vivos que se destruían los unos a los otros parecía combinar una brillantez omnipotente con una crueldad indescriptible. Incluso el color y el olor de las flores resultaba inexplicable.
La teoría de la evolución dio por fin una explicación a todos estos patrones, la cual se ha ido refinando desde los tiempos de Darwin y Wallace, mediante este procedimiento de avanzar conjeturas y comprobar sus predicciones contra la incorruptible realidad, hasta conseguir un edificio tan sólido que podemos estar seguros que representa muy cercanamente esa realidad. Y en el centro de esas explicaciones hay una idea muy sencilla, el cambio progresivo y determinista de los genes por la selección natural. Los genes son variantes de la información sobre las formas y funciones de los organismos vivos, residen físicamente en el ADN o el ARN, y son modificados de cuando en cuando por el proceso aleatorio de la mutación. La evolución básicamente consiste en la selección de los genes según su desempeño en el ambiente. Estos procesos de mutación y selección producen cambios a lo largo de las generaciones, dejando un trazo de eslabones de ancestros y descendientes, el cual de un plumazo explica la distribución de los organismos sobre la Tierra y la sucesión de los fósiles en los estratos rocosos.
La idea de que todo se trate de supervivencia de genes explica el aparente desprecio por los seres que los albergan, por su sufrimiento o su dolor. El papel de los seres como vehículos en la competencia entre conjuntos de genes explica, como una sencilla indiferencia mecánica, su a veces aparente crueldad. La ilusión de diseño se derrumba cuando en los cuerpos de los organismos advertimos las señales de una larga historia de ensayo y error, del relojero ciego que produce el cambio evolutivo. La flor se revela como un instrumento de los genes de la planta para conseguir que un ser con capacidad de movimiento, sea abejorro, mariposa o colibrí, transporte el germen de la reproducción hasta otra planta. La evolución nos explica la vida, y nos hace ver a la naturaleza como una vieja madre, bella porque entre sus flores nos engendramos, pero indiferente a la suerte de sus hijos. Nos hace ver que la ley natural, si es que se pueda llamar ley, es en gran parte pura brutalidad.
 Como productos de la evolución que somos, sus procesos también explican en gran parte los mejores y los peores ángeles de nuestra naturaleza. La investigación comparativa ha localizado el origen de la moralidad humana en nuestra evolución como seres sociales, cuya supervivencia dependía de la confianza mutua y la cooperación en el seno de pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Sin embargo, los estudios comparativos también identifican los orígenes evolutivos de los impulsos de competencia y agresión. Los genes se favorecían en su transmisión a las generaciones posteriores si los individuos donde residen participaban de los beneficios de la vida en grupo, incluyendo en ocasiones la invasión de los territorios y la usurpación de recursos de las bandas vecinas. Igualmente se beneficiaban si los individuos portadores aprovechaban las oportunidades de la competencia con sus compañeros de grupo por el acceso a los recursos y a las parejas sexuales. Evidentemente, existe una “naturaleza humana” que se gestó a lo largo del proceso evolutivo, el cual respondía fundamentalmente a la supervivencia de los genes, sin necesariamente considerar el bienestar de los individuos ni las sociedades. Algunas características de esta “naturaleza humana”, tales como la tendencia a formar lazos de amor y amistad, la cooperación y la ayuda mutua, la empatía y simpatía, la reciprocidad directa e indirecta, el altruismo general y recíproco, el sentimiento de comunidad, etc., contribuyen a la felicidad individual y colectiva. Otras características, como la tendencia a la competencia sexual y por los recursos, o a la belicosidad hacia los extraños, no parecen tan deseables para la felicidad colectiva ni personal, especialmente en las complejas sociedades actuales. Pero esos peores ángeles también acechan en lo más profundo del alma humana. Y el conocimiento de su origen nos ayuda a luchar o prevenirnos contra ellos. Como seres conscientes que pueden adquirir este profundo conocimiento de la realidad, los humanos no tenemos porqué seguir aceptando la tiranía del perverso juego evolutivo de los genes. Como Thomas Henry Huxley, el bulldog de Darwin (en la imagen adjunta), afirmó hace ya más de siglo y medio, “Entendamos de una vez que el progreso ético de la sociedad depende, no de imitar los procesos cósmicos, menos en huir de ellos, sino en combatirlos”. Parafraseando al insigne poeta Pablo Neruda, aquél que no conoce la teoría de la evolución no conoce la vida, ni puede conocerse a sí mismo ni a sus vecinos de humanidad. Conocer la evolución nos permite entender la vida y entender la naturaleza humana, y ese conocimiento nos permite diseñar sociedades con reglas, leyes humanas, que faciliten la felicidad de los individuos frente a la tiranía de los genes.
Como productos de la evolución que somos, sus procesos también explican en gran parte los mejores y los peores ángeles de nuestra naturaleza. La investigación comparativa ha localizado el origen de la moralidad humana en nuestra evolución como seres sociales, cuya supervivencia dependía de la confianza mutua y la cooperación en el seno de pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Sin embargo, los estudios comparativos también identifican los orígenes evolutivos de los impulsos de competencia y agresión. Los genes se favorecían en su transmisión a las generaciones posteriores si los individuos donde residen participaban de los beneficios de la vida en grupo, incluyendo en ocasiones la invasión de los territorios y la usurpación de recursos de las bandas vecinas. Igualmente se beneficiaban si los individuos portadores aprovechaban las oportunidades de la competencia con sus compañeros de grupo por el acceso a los recursos y a las parejas sexuales. Evidentemente, existe una “naturaleza humana” que se gestó a lo largo del proceso evolutivo, el cual respondía fundamentalmente a la supervivencia de los genes, sin necesariamente considerar el bienestar de los individuos ni las sociedades. Algunas características de esta “naturaleza humana”, tales como la tendencia a formar lazos de amor y amistad, la cooperación y la ayuda mutua, la empatía y simpatía, la reciprocidad directa e indirecta, el altruismo general y recíproco, el sentimiento de comunidad, etc., contribuyen a la felicidad individual y colectiva. Otras características, como la tendencia a la competencia sexual y por los recursos, o a la belicosidad hacia los extraños, no parecen tan deseables para la felicidad colectiva ni personal, especialmente en las complejas sociedades actuales. Pero esos peores ángeles también acechan en lo más profundo del alma humana. Y el conocimiento de su origen nos ayuda a luchar o prevenirnos contra ellos. Como seres conscientes que pueden adquirir este profundo conocimiento de la realidad, los humanos no tenemos porqué seguir aceptando la tiranía del perverso juego evolutivo de los genes. Como Thomas Henry Huxley, el bulldog de Darwin (en la imagen adjunta), afirmó hace ya más de siglo y medio, “Entendamos de una vez que el progreso ético de la sociedad depende, no de imitar los procesos cósmicos, menos en huir de ellos, sino en combatirlos”. Parafraseando al insigne poeta Pablo Neruda, aquél que no conoce la teoría de la evolución no conoce la vida, ni puede conocerse a sí mismo ni a sus vecinos de humanidad. Conocer la evolución nos permite entender la vida y entender la naturaleza humana, y ese conocimiento nos permite diseñar sociedades con reglas, leyes humanas, que faciliten la felicidad de los individuos frente a la tiranía de los genes.
Mañana, martes 12 de febrero, celebramos de nuevo el cumpleaños de Charles Darwin, y qué mejor pretexto para releer o empezar a leer, solos o en familia, su ameno libro, el “Origen de las Especies”. O quizás sea la ocasión para curiosear alguna literatura sobre la teoría de la evolución que nos ayude a adquirir una idea básica sobre este pilar del conocimiento. Propuestas populares e interesantes son los excelentes libros “Las musas de Darwin” del Dr. José Sarukhán, “De las bacterias al hombre: la evolución”, del Dr. Daniel Piñero, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, o el reciente “Porqué la teoría de la evolución es verdadera”, del Dr. Jerry Coyne, de la Universidad de Chicago. Para los niños, está el libro “Charles Darwin: El secreto de la evolución” de Martín Bonfil, también de la UNAM, que presenta de un modo entretenido la vida e ideas de Darwin.